“Algunos de los hombres más sabios han llamado a la ira breve locura: porque así como hay síntomas que caracterizan a los locos, como un aire amenazante, una frente sombría, un rostro severo, [...] respiración rápida y con fuerza, estos mismos síntomas exhiben los hombres dominados por la ira.” Séneca
La ira tiene un extraño efecto en nosotros: como si al experimentarla perdiéramos la razón, como si el cerebro se nos desconectara temporalmente y todo lo que nos quedara fuera una emoción que nos llena el cuerpo y una boca que habla sin parar, sin importar a cuantos derrumba a su paso.
Cualquiera diría que cuando uno se mueve del enojo a la ira, paulatinamente perdemos la capacidad de razonar, ¿pero en realidad es así? pues bien, donde los filósofos responderían que si, la ciencia responde que no.
De acuerdo a la ciencia lo que realmente nos sucede, es que activamos un modo distinto de razonamiento. En palabras simples, es como si tuviéramos dos tipos distintos para razonar, el primero es uno que involucra a la empatía y el segundo es la razón analítica, la de los números y datos.
Cuando estamos en un estado normal (sin enojo), hacemos uso de nuestra razón "empática", no todos en el mismo nivel, pero en general somos capaces de considerar a las otras personas, sus sensibilidades y necesidades, por eso en nuestras interacciones con los demás, a veces optamos por no decir o hacer algo, aunque sepamos que es "lo correcto", sencillamente porque sabemos que es importante no herir a quienes nos rodean.
Y cuando un enfado moderado se convierte en rabia o cólera, empezamos a usar el tipo de razonamiento analítico, es decir, dejamos de percibir a la persona y sus necesidades.
"Cuando realmente [nos] enojamos, nos volvemos sumamente analíticos. Perdemos la habilidad de considerar los puntos de vista de otras personas o el contexto más amplio de una situación. Nos enfocamos en las amenazas." Escribe el Psicólogo Daniel Goleman.
En ese estado de furia, dejamos de percibir lo que nos rodea y nos híper enfocamos en la persona (o personas) que tenemos enfrente, pues de acuerdo a nuestro modo de razonar, estamos bajo amenaza, y cuando el cerebro percibe una amenaza le presta toda su atención. Entonces comenzamos a buscar cualquier comportamiento que nos haga creer que, en efecto, esa persona está equivocada o está actuando en nuestra contra, y terminamos por deshumanizarlos, dejamos de percibir que detrás de las palabras o acciones, hay un ser sensible y vulnerable.
Pero, ¿por qué la ira nos conduce a despojar de su condición humana a los demás? Porque la ira está ahí para protegernos, esa es su función evolutiva y para que seamos capaces de hacerlo, no podemos sentir compasión o empatía por aquello de lo que intentamos protegernos. Difícil de digerir, pero cierto.
De modo que, cuanto más vulnerables nos sentimos (aunque no seamos consciente de esto), más nos enfurecemos y en consecuencia, más buscamos defendernos. Es como la Psicóloga Tara Brach expresó:
"Imagina que estás caminando por el bosque y ves un pequeño perro sentado junto a un árbol. Cuando te acercas, de repente se te abalanza, con los dientes al descubierto. Estás asustado y enojado. Pero luego notas que una de sus patas está atrapada en una trampa. Inmediatamente tu estado de ánimo cambia de la ira a la preocupación: ves que la agresión del perro proviene de la vulnerabilidad y el dolor."
Lo difícil de esta situación, es que entre más nos embargue la furia, menos oportunidad tenemos de percibir el vínculo entre la vulnerabilidad y la rabia, y la razón de esto es que si en medio de un ataque de furia experimentáramos nuestra vulnerabilidad, no podríamos sentirnos poderosos y listos para el ataque. La ilusión persistente aquí es que la vulnerabilidad nos hace lucir débiles y por lo tanto hay que disfrazarla, hay que expulsarla como si esa fuera la causa misma de nuestros problemas.
Es justo decir que nuestro cerebro nos juega una pequeña treta: aunque la ira surja de la vulnerabilidad, la furia misma nos hace sentir invulnerables, precisamente para que podamos defendernos. Así que, con el tiempo, el iracundo comienza a desconectarse de su vulnerabilidad, se siente intocable por la mar de energía y fuerza que le brinda su rabia, sin ver que su enojo, la intensidad y la frecuencia con la que lo experimenta, son signos inequívocos de que, de manera inconsciente, está buscando esconder su fragilidad.
Para una persona con tendencia al enojo, esto puede ser difícil de creer, después de todo, uno se podría preguntar: ¿cómo puedo ser tan vulnerable si la ira me hace sentir tan poderoso? pero es así, la rabia es una manera efectiva, pero penosa de proteger nuestra sensibilidad. Es efectiva porque, en el corto plazo, aleja las amenazas percibidas, pero penosa porque en el largo plazo nos deshumaniza, nos hace creer que no tenemos necesidad de afecto, de ser cuidados por otros y de procurarnos a nosotros mismos.
La ira es una emoción profundamente incomprendida, y sin duda, una de las más nocivas: carcome poco a poco a quien la experimenta y aleja a quienes se preocupan por ellos, pues de la misma manera en que el iracundo es incapaz de percibir sus fragilidades, los otros, los agredidos, tampoco pueden ver que detrás de ese despliegue de fuerza y energía, hay una persona, no que clama por ayuda (o cuidados), sino que, en primer lugar, es incapaz de ver que la necesita.
La rabia, pues, es al mismo tiempo un grito de guerra y un grito de auxilio. El iracundo dice, sin ser consciente de ello: "tengo que mantenerme en guerra, porque ya no permitiré ser vulnerado de nuevo... fui lastimado antes, cuando era incapaz de defenderme, pero ahora ya puedo tomar cartas en el asunto." Tristemente el iracundo no comprende que, en el tiempo presente, las personas de su alrededor ya no están intentando lastimarlo, que el abuso ya fue cometido y que ahora se encuentra fuera de peligro. Con gran razón el monje budista Thich Nhat Hanh insiste en que cuando alguien lastima a otra persona, no solo el agraviado padece, sino que todo ese movimiento de violencia surge, en primer lugar, porque quien inflige el daño sufre sin darse cuenta.
En mis años reflexionando acerca de mi tendencia a la ira, esa ha sido la parte más difícil de reconocer: que aunque la ira me venda la ilusión de ser fuerte y autosuficiente emocionalmente, en realidad esta surge de lo opuesto: de mi vulnerabilidad no reconocida, de mi sensibilidad, del miedo inconsciente al daño pasado y de mi necesidad de ser cuidado y auto cuidarme.
Y probablemente para cualquiera que padezca un problema parecido, este será el primer gran desafío a superar: reconocer que todo el acto de enfurecerse y sentirse fuerte, no es sino una pantalla para proteger su vulnerabilidad inherente. Un obstáculo sumamente complejo, si consideramos que el iracundo que NO se ha hecho consciente de sus procesos internos, relaciona la ira con fortaleza y la vulnerabilidad con debilidad.
Pero cuando conquistamos este hito, las caras se invierten: expresar nuestra vulnerabilidad poco a poco, pasa a ser reconocido como un síntoma de fortaleza y la incapacidad de moderar la rabia, como una debilidad del carácter, y así, de súbito nuestra escala de valores da un giro de 180 grados.
Por supuesto, no intento decir que no existan razones reales para enojarse, o que ninguna de nuestras rabietas tenga justificación, menos aun que nunca debamos enfurecernos, lo que quiero explicar es que cuando nos encolerizamos de manera persistente, podemos estar seguros de que hay algo aterrador que enterramos en el inconsciente y que nos está causando una sensación de ser continuamente vulnerados en el presente.
Y que cuando nos hacemos conscientes de esta dinámica interna, comenzamos a modificar gradualmente esta actitud de guerra perpetua, en la que mantenemos levantadas nuestras murallas, para dar paso a una comprensión y duelo paciente (y autocompasivo) por un pasado injustamente traumático y aún no suficientemente explorado.
Al final, cuando reinterpretamos nuestra ira y hacemos las pases con ella, podemos estar seguros de que no hay perdida de fortaleza, sino todo lo contrario: ganamos un poder más profundo, uno que surge de un valiente reconocimiento de nuestras vulnerabilidades. Una integración de nuestra luz y nuestra sombra, en otras palabras, emerge de nosotros un ser más pleno y maduro.
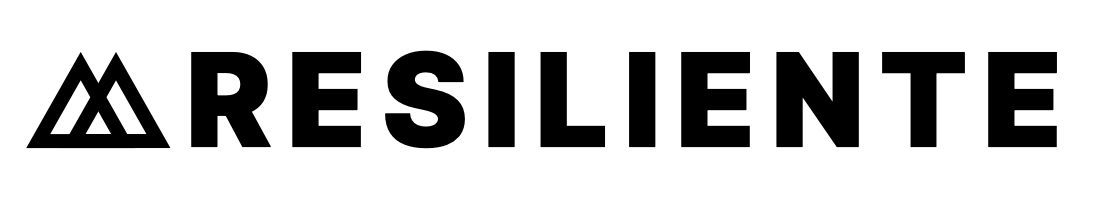



%2018.40.06.png)
