Tenía unos 8 años cuando un adulto que se supone que debía cuidar de mi, me rompió la cabeza de un golpe, uno de los muchos episodios de violencia que me tocó vivir después de los 4 años, cuando mi madre falleció.
Era como si la vida me hubiera puesto en un camino que tenía que transitar muy a mi pesar. Y a mi modo lo hice, improvisando, reaccionando, aprendiendo a sortear un lugar que me parecía fundamentalmente hostil, en el que me sentía desprotegido e intimidado.
Y cuando un niño es puesto en situaciones desafiantes como esas, por lo general reacciona de una de estas dos maneras: se repliega, se vuelve dócil, temeroso y callado, o se vuelve beligerante, agresivo, desafiante e intenta, a su modo, defenderse. Pero por supuesto, ninguno de esas dos reacciones es la adecuada, un niño carece de los medios para integrar y procesar experiencias tan violentas y traumáticas e inevitablemente las huellas emocionales y psicológicas se forman y sólo conseguimos liberarnos de ellas, mucho más tarde, tal vez en la adultez, a través de un gran esfuerzo y perseverancia.
Yo me volví beligerante. Durante toda mi infancia y adolescencia, intenté dominar a otros de una manera u otra, a través de la agresión física y verbal, fui un bully, un amedrentador y sin ser consciente de ello, viví enarbolando la bandera de golpea antes de ser golpeado, como si viviera en una jungla en la que era necesario atacar para sobrevivir.
Y así crecí, obsesionado con la idea de ser fuerte: un niño fuerte, un adolescente fuerte, negando mi lado sensible o cualquier otro rasgo que me hiciera parecer débil, sumiso y dependiente. Y funcionó. La verdad sea dicha, era muy cómodo saber que otros me percibían como alguien fuerte, decidido, dispuesto a defenderme si era necesario, pues eso significaba -algo de lo que no era consciente- que nadie se metería conmigo y me lastimaría, significaba que nadie me volvería a faltar al respeto y abusar de mi.
Desde mi punto de vista, mostrarme como un niño y más tarde un adolescente fuerte y aguerrido era lo que necesitaba para mantenerme seguro, para sobrevivir. Y así llegué a la adultez, prolongando esa imagen, sobreviviendo casi siempre, pero viviendo muy de vez en cuando.
Es verdad que tengo mucho que agradecerle a ese sentido de fortaleza y dureza que desarrollé, me ayudó a llegar hasta aquí, me ayudó a darme cuenta de que soy capaz de defenderme, de mantenerme firme cuando lo necesito, a ser valiente y a sobreponerme a las circunstancias que la vida me presenta. Hoy tengo la certeza de que sería capaz de sobrevivir a las situaciones más adversas y salir adelante. Y también, gracias a esta testarudez de salir avante ante las circunstancias externas me volví introspectivo y con este gusto peculiar que tengo por el autoconocimiento y la espiritualidad…
¿Por qué? quizá porque si toda mi infancia hubiera sido cómoda, yo no habría conocido las honduras de mi carácter y no habría sentido la imperiosa necesidad de resolver mis conflictos emocionales, porque, esto también es cierto, el sufrimiento prolongado no me gusta… en cambio, me gusta vivir la vida con plenitud y para hacerlo es necesario crecer en todas las direcciones, pero sobre todo, en el interior.
Tengo mucho que agradecerle a la fortaleza, al “hay que ser fuertes”, me trajo hasta aquí, pero cada vez con mas claridad comprendo que esa postura ya cumplió su rol en mi vida, me ayudó a crecer y superarme, pero hacia donde quiero llegar, hacia donde me dirijo, ya no es fortaleza lo que necesito, sino algo distinto, algo que demanda al mismo tiempo ser fuerte y suave: lo que necesito es aprender a fluir.
¿Por qué? porque ser fuerte tiene un costo: para serlo, uno tiene que sobre identificarse con su lado duro, uno tiene que levantar un muro que nos proteja del exterior, pero aun más importante: que nos proteja de nuestro interior, de nuestras emociones mas profundas, en especial de aquellas que nos hacen parecer vulnerables.
En otras palabras, una persona que se sobre identifica con ser fuerte, ha levantado instintivamente sendas murallas para estar a salvo de los ataques de fuera, pero sin darse cuenta, también erigió un muro para protegerse de sus propios sentimientos. Teme a ambas cosas sin aceptar -o darse cuenta- que les teme.
Y la triste consecuencia, es que el fuerte se encuentra encerrado entre sus murallas, protegido, sobreviviendo, pero sin realmente llegar a vivir, pues al protegerse de lo malo, inevitablemente uno se termina protegiendo de lo bueno.
Ser fuerte ayuda, pero también nos impide avanzar. Ser emocionalmente duros nos ayuda a superar una tormenta, pero no a vivir con plenitud la calma que sucede después de que el sol salió. No es posible, porque después de todo, vivir con plenitud, implica abrazar la sombra y la luz que todos albergamos, implica abrazar nuestras fragilidades tanto como nuestras fortalezas, implica aceptar nuestro espectro masculino, tanto como el femenino y comprender que el cuerpo con el que nacimos nada tiene que ver con las emociones que tenemos permitido experimentar y expresar.
Y si uno se sobre identifica sólo con una parte de su ser, inevitablemente deja de vivir con plenitud. Por supuesto, para mi vivir con plenitud no significa tener toda clase de aventuras, experiencias y placeres, para mi tener una vida plena es abrazar la extensión de todo mi ser y no resistir las situaciones que me depare la vida, agradables o desagradables.
¿La vida te presenta una situación “difícil”? Muy bien, que así sea, se que puedo superarlo y algo positivo obtendré de ahí.
¿Llama la fortuna a mi puerta? Mucho mejor, soy lo suficientemente abierto para disfrutar con profundidad el momento y dejar que se marche si así tiene que ser, sin resistirme, porque resistir es lo opuesto a fluir
Fluir no garantiza que todo será bueno, que no habrá tristeza, indignación, rabia y dolor. Fluir nos dice que experimentar lo que nos ocurra está bien, que no hay situaciones buenas ni malas -aunque es enormemente sencillo creer lo opuesto- que ninguna emoción es positiva o negativa, y que todo lo que nos ocurre interior o exteriormente es una oportunidad para abrazar (poco a poco) a nuestro ser y a la vida en todo su esplendor.
En las emociones y en la vida no hay opuestos, no hay buenos ni malos, sólo estamos nosotros creyendo que podemos controlar todo, que podemos hacer toda clase de artificios para experimentar algunas cosas y otras no. Y esa resistencia a lo que es, es lo que nos hace sufrir y sentirnos insatisfechos, por eso, en un extremo, los adictos sufren tanto, porque rechazan que la vida fluya y se empeñan en atrapar algunas sensaciones con su droga predilecta. Pero el flujo, tan místico como suene, no se puede interrumpir, no importa cuanto hagamos para prolongar algunas experiencias, inevitablemente encontrará la manera de continuar y completar su ciclo, como el agua que regresa al mar incluso si es en forma de lluvia.
Al final, como la vida tiene que fluir para conservar el equilibrio y como no hay manera de detener ese flujo, nosotros nos quedamos con dos opciones: fluir o resistir, e inevitablemente estamos llamados tomar una decisión, ¿fluimos o nos resistimos? resistir implica mantenernos tercamente identificados con una faceta de nuestro ser: la fuerte o la débil, el papel de la víctima o el de “Yo puedo con todo”, el de abandonarnos todo el tiempo a nuestras emociones o negarnos a experimentarlas.
Fluir, en cambio, exige hacer las pases con aquello que niego de mi mismo, con mi sombra, con mi vulnerabilidad -o fortaleza- y con las emociones que tengo y rechazo…
Yo estoy aprendiendo a fluir, me tomó varios años darme cuenta de que estaba caminando en la dirección equivocada, que la fortaleza me ayudó a llegar hasta aquí, pero para llegar hacia donde me dirijo, es necesario superarla y comenzar a fluir.
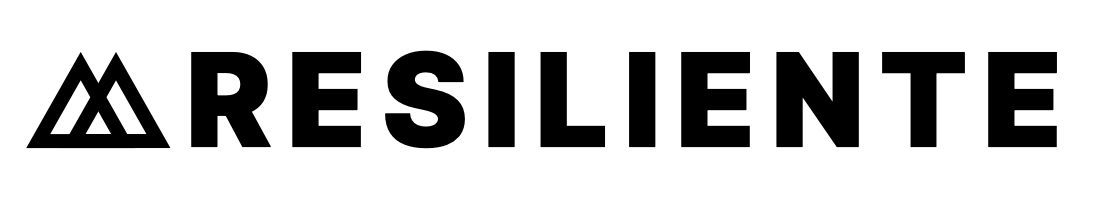



%2018.40.06.png)
